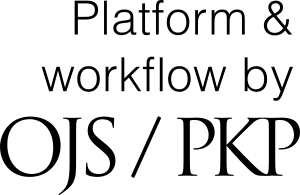Polis México publica artículos de investigación científica en las áreas de Sociología, Psicología Social, Ciencia Política y Geografía Humana; se encuentra abierta a investigaciones que abonen al campo de la reflexión teórica, así como investigaciones que tiendan a fortalecer el diálogo y la discusión razonada sobre temas relacionados con los estudios sociales, particularmente en México, América Latina y el Caribe. El objetivo de nuestra revista es contribuir a la investigación científica mediante la publicación de artículos originales e inéditos, que aporten nuevas perspectivas.
info
Enviar un artículo
Información

Acceso a usuarios
Palabras clave
UAM - Iztapalapa
Ubicación
Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco, Núm. 186, Col. Leyes de Reforma 1 A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310, Ciudad de México
© 2025 UAM Iztapalapa Sitio Oficial, Copyright Derechos Reservados